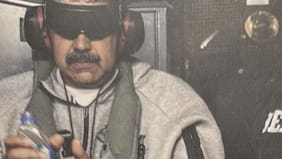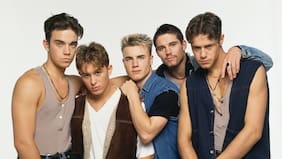Por José Miguel Ahumada
Por José Miguel AhumadaLa soberanía y las nuevas lógicas de la política exterior

A partir de la crisis financiera del año 2008 el orden internacional comenzó a experimentar una ola de crisis e inestabilidades en forma acelerada. Tras la crisis, vino una década de estancamiento en las principales economías occidentales (quebrando, en la práctica, el consenso neoliberal de las décadas anteriores), una aceleración de la crisis climática y de sus efectos sobre las sociedades, la pandemia global que frenó la economía internacional por dos años, y el fenómeno de China conquistando las principales cadenas productivas globales (semiconductores, autos eléctricos, procesamiento de minerales críticos, etc.).
Todos estos shocks están teniendo un efecto similar al de la crisis del petróleo en los 1970s en el orden internacional: están cambiando no solo su figura, sino sus principios rectores fundamentales.
Tomemos algunos casos para ilustrar el punto. Estados Unidos, hace quince años era un promotor de la apertura comercial, la liberalización financiera y la retirada del Estado en los asuntos productivos. Muchos países, como Chile, siguieron fielmente esos dictámenes. El principio rector de su política comercial era, básicamente, abrir nuevos espacios de mercado. Hoy, la agenda de Estados Unidos es completamente diferente. Se aumentan aranceles unilateralmente, se busca proteger sectores vía políticas industriales, y se bloquea el funcionamiento de órdenes multilaterales.
A su vez, la UE aumenta aranceles, busca diversificar su acceso a fuentes de energía para reducir su dependencia, establece diversos programas regionales de política industrial e, incluso, está evaluando imponer criterios de contenido nacional y transferencia tecnológica a inversiones chinas (las mismas medidas que la UE impide que sus socios apliquen). China, por su parte, ha conducido su política comercial y exterior a partir de movilizar recursos y capitales en forma estratégica, y bajo criterios geopolíticos en torno a que inversiones chinas escalen en las cadenas de valor globales.
¿Qué nos dicen esa ola de nuevas políticas y medidas? Que el principio rector que conduce la política comercial y exterior de las principales economías ha mutado, pasando de la lógica de ‘abrir mercados’ a principios de ‘proteger la autonomía’, resguardar la seguridad nacional, eliminar las dependencias, etc. O sea, por sobre el principio estrictamente económico de maximización de utilidades privadas, los principios geopolíticos de soberanía y seguridad se interponen y comienzan a conducir las relaciones económicas internacionales.
Noten que las preocupaciones de los departamentos de comercio de las economías desarrolladas comienzan a ser cómo reducir la dependencia al gas natural de Rusia, cómo asegurar cadenas de suministro de minerales críticos y de nuevas fuentes de energía de otros países, cómo proteger la autonomía nacional de la dependencia productiva y comercial de otras naciones.
Por sobre todo, la preocupación fundamental hoy parece ser cómo resguardar la soberanía política de los Estados de las complejas redes económicas internacionales que se erigieron a partir de la globalización neoliberal. Y es que la teoría económica liberal, que informaba a los gobernantes durante ese periodo de la globalización, era ciega a que, detrás de esas complejas redes globales, se constituían actores con creciente poder unilateral sobre ellas, y que podían controlar los flujos de bienes, minerales, tecnologías, y energías que pasaban a través de estas para sus propios beneficios.
Como dijo hace casi noventa años atrás el historiador E.H. Carr, el poder, siempre el poder, está detrás de la supuesta armonía de intereses del libre comercio que pregonan los economistas liberales.
El problema es que frenar esas redes ya constituidas internacionalmente, intentar quebrarlas para asegurar sólo aquellas redes con países ‘aliados’ para protegerse de caer presos de lazos de dependencia con estados competidores implica, en la práctica, re-significar la arquitectura multilateral y abre un periodo de amplia incertidumbre en la toma de decisiones. Y esto no es menor, en tanto que, como nos recuerda Keynes, la inversión privada agregada depende de los estados de ánimo y de la sensación de incertidumbre que reina en un presente determinado.
Esto no es una crítica al intento de los gobiernos de retomar la soberanía puesta en jaque por los crecientes lazos de dependencia económica. Por el contrario, es más bien una crítica a la ceguera de las elites políticas y económicas del periodo anterior que -presos de los lentes económicos liberales-, no visualizaron cómo la liberalización venía de la mano de consideraciones geopolíticas y de nuevas relaciones de poder que había que incluir en la ecuación, de forma de hacer que la apertura fuera sostenible en el largo plazo a partir de un equilibrio entre soberanía e integración.
Los costos de esa ceguera es que la vuelta de la preocupación por la soberanía está siendo en forma descontrolada y arbitraria, by-paseando impúnemente la arquitectura comercial y política multilateral, y abriendo a la economía internacional a un periodo de incertidumbre donde pueden emerger los peores monstruos.
Por José Miguel Ahumada, académico del Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 meses
Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE